Desde siempre me ha costado hablar de mis cosas. No es que no sintiera, ni que no pensara, pero algo dentro se trababa cuando tocaba ponerlo en palabras. Y sin embargo, cuando empecé a escribir, algo se aflojó.
Mi madre dice que fue ella quien me animó a volcar en papel lo que no lograba expresar con la voz. Yo no lo recuerdo del todo, la verdad.
Lo que se escribe porque no se puede decir
En la adolescencia, esa costumbre tomó forma de rimas. De letras escritas a mano con una mezcla de pudor y orgullo. Eran para mis primeros amores, aunque en realidad, creo que eran más para mí. Para entender qué me estaba pasando. Para sentir que lo que sentía tenía un lugar.
Y no lo hacía solo. Las compartía con mi mejor amigo de aquel entonces. Él también escribía, y nos leíamos mutuamente. Sin juicio, sin competencia. Solo desde la complicidad de sabernos en lo mismo, aunque con estilos distintos. Había algo hermoso en eso: sabernos adolescentes sin necesidad de disimularlo.
También recuerdo las cartas. No las digitales, sino las de boli en mano, letra nerviosa y dobleces cuidadosos. Las que escribía para una chica que me gustaba y que nunca se las entregaba directamente. Usaba a una amiga en común como mensajera. Una amiga que durante años fue como una hermana.
Una cadena de afectos adolescentes, donde cada eslabón tenía su propio peso emocional. Donde, me doy cuenta ahora, lo importante no era si la carta llegaba o no… sino el acto de escribirla. De haberla pensado. De haberla sentido.
Luego llegaron los blogs
Cuando el papel se me quedó pequeño, encontré una nueva forma de volcar lo que me pasaba: los blogs.
Los abrí como quien abre una ventana, sin saber muy bien qué hay al otro lado. Escribía sobre cosas que hoy me parecen anecdóticas, incluso banales. Pero en su momento… eran gigantes. Me ocupaban la cabeza, el pecho, el cuerpo entero.
Hace unas semanas compartí el enlace de uno de esos blogs antiguos en el actual. Con algo de vergüenza, sinceramente. Por la ortografía, por el estilo, por las cosas que decía. Y también sintiendo algo de miedo al no reconocerme del todo. Pensando: “¿yo fui este?”
Y sin embargo, leerme fue como encontrar una carta que te escribiste sin saber que la ibas a necesitar más adelante. No para repetirla. Sino para entenderte. Para no olvidar que cada etapa tuvo su centro de gravedad, su sentido, su urgencia.
Cambia lo que consideramos importante. Y eso también es importante
Hay un tipo de humor en redes que refleja esto con precisión: esos vídeos que comparan cómo vivimos las fiestas a los 20 —sin pisar la casa en todo el fin de semana— y cómo las vivimos pasados los 30 —rechazando planes si implican salir de casa pasadas las 21:00 h—. Nos reímos porque nos reconocemos.
Y es que nuestras prioridades cambian. Nuestros gustos, también. La intensidad con la que vivimos ciertas cosas muta. Lo que antes nos quitaba el sueño, hoy nos da ternura. O nos resulta indiferente. O nos incomoda.
Y eso no tiene nada de malo. Es parte de crecer.
Lo que sí puede ser peligroso es olvidar lo que significaron esas cosas en su momento. Juzgar lo vivido desde el ahora. Mirar con condescendencia lo que una vez fue nuestro todo.
Porque entonces corremos el riesgo de hacer lo mismo con los demás. Especialmente con quienes están justo en esa etapa donde todo parece más grande, más urgente, más visceral.
El riesgo de deslegitimar la emoción ajena
Cuando un alumno o alumna se me acerca con algo que a mí me parece una tontería —un comentario que alguien le hizo, un mensaje no respondido, una bronca en casa, una duda existencial que ya resolví hace años— ahora entiendo que tengo una oportunidad.
Puedo responder desde el “eso no es nada” o desde el “ya verás cuando seas mayor”. O puedo hacer memoria emocional. Recordar que yo también estuve ahí. Que para mí también fue importante algo que ahora ya no lo es. Y que, aunque no comparta su perspectiva, sí puedo acompañar su emoción.
No se trata de decirles que tienen razón en todo. Se trata de validar que lo que sienten… lo están sintiendo. De reconocer que no miramos el mundo con los mismos ojos, ni desde la misma historia. De no usar mi edad como excusa para invalidar su vivencia.
La voz que no encuentra forma… también merece espacio
Y aquí vuelve el tema de la expresión.
No todas las personas tienen facilidad para hablar. Algunas, como yo de pequeño, necesitan escribir. O dibujar. O bailar. O quedarse en silencio hasta que las palabras lleguen. Lo importante es que encuentren un cauce. Que no se traguen lo que les atraviesa solo porque no encaja en el modo más esperado.
A veces me pregunto cuántas cartas se han quedado sin escribir. Cuántas rimas no llegaron al papel. Cuántas emociones se quedaron flotando, sin poder nombrarse, porque no hubo un adulto que escuchara sin corregir.
Y qué distinta sería la escuela si también enseñáramos eso: que expresar lo que sentimos, aunque no sea perfecto, aunque no esté bien formulado, también es valioso. Que no hay una única manera de tener voz.
¿Y si aprendemos a validar lo que se siente, aunque no estemos de acuerdo con lo que se dice?
No todo lo que se expresa es válido en contenido. Hay discursos que no podemos ni debemos aplaudir: el racismo, el machismo, la xenofobia, el desprecio hacia otros. No se trata de justificar lo que se dice. Pero sí podemos mirar con respeto el lugar desde el que se dice.
Validar la emoción no es justificar la idea. Es reconocer que esa persona está sintiendo algo que merece ser acompañado. Que detrás de ese enfado, de esa rabia o de esa confusión… hay un ser humano que busca sentido, pertenencia, escucha.
Buscar el consenso, el entendimiento, la transformación… vendrá después. Pero primero, hace falta estar. Escuchar sin corregir. Mirar sin minimizar.
Y eso, en la escuela, en la familia, en la pareja, en la amistad… es más revolucionario de lo que parece.
Una lección que sigo aprendiendo
No escribo esto desde un pedestal. Lo escribo desde mis propias contradicciones. Porque aún hay veces en las que escucho con prisa. En las que emito juicios antes de tiempo. En las que se me escapa un “eso no es para tanto” cuando debería haber dicho “cuéntame más”.
Pero también he aprendido que basta un momento de conciencia para cambiar el tono. Para empezar de nuevo. Para decir: “no lo había visto así, gracias por contármelo”.
Porque acompañar no es tener razón. Ni tener la respuesta. Acompañar es dejar que la otra persona se escuche mientras habla. Y que se sienta escuchada sin miedo a ser juzgada.
¿Y tú?
¿Recuerdas algo que fue importante para ti, y que ahora ves con distancia?
¿Te hablas con ternura cuando miras al que fuiste?
¿Eres capaz de hacer lo mismo con quien tienes delante?
Gracias por leer. Con tiza, corazón y preguntas.
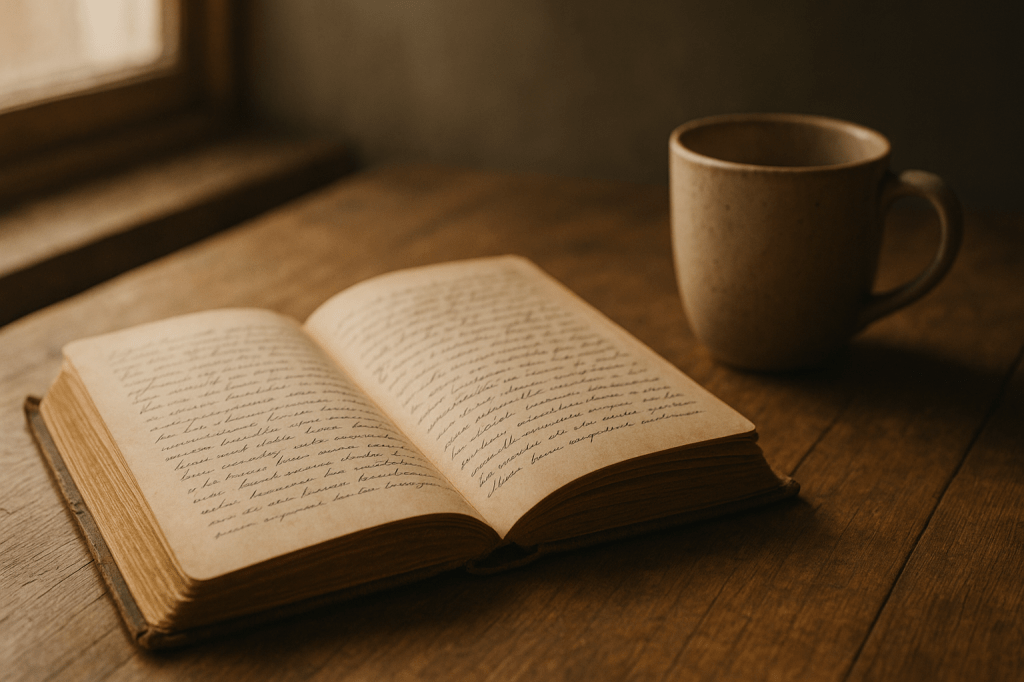
Deja un comentario